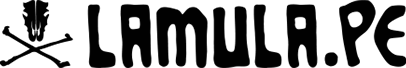"AMOR Y JUSTICIA" de Paul Ricoeur
El siguiente es un resumen del ensayo "Amor y Justicia" de Paul Ricoeur (Ricoeur, Paul. Amor y Justicia. Mínima Trotta. Madrid, 2011). En mi búsqueda personal por una reforma cultural de lo religioso, el texto me parece valioso para identificar el singular aporte del cristianismo en sociedades seculares y democráticas. A mi modo de ver, el intento de Ricoeur es el de enriquecer la filosofía y la ética pública de la justicia con el valor bíblico del amor (agapé) cristiano. Ciertamente, este valor difícilmente puede llegar a ser una ética mínima (esto es, compartida por todos, ya que en una sociedad plural y laica no todos congeniaran con los valores bíblicos), pero resulta interesante apreciar el aporte que este concreto valor religioso tiene para enriquecer la lógica interna de nuestra concepción de justicia, así como nuestros procedimientos democráticos (¡¡algo importantísimo para el discurso del progresismo evangélico!!). De esta manera, contra el ultraconservadurismo religioso que ha dejado de lado el agapé para centrarse en la verdad dogmático-doctrinal, pero, al mismo tiempo, contra los espíritus antirreligiosos que no pueden ver en la religión nada de útil, el amor bíblico cultivado y conservado por las comunidades de fe sale a relucir en la forma de un vitalismo que no cae en el juego extremo del triunfalismo o el menosprecio, sino que mantiene su principal labor: sostenernos unidos en este mundo, pese a todo...
En este ensayo Ricoeur se propone elaborar una dialéctica entre el amor y la justicia. Dialéctica, en la medida que pretende dar cuenta de la “desproporción” entre ambos términos, pero, al mismo tiempo, de las “mediaciones prácticas” entre ellos. Abocado a esta tarea, el autor nos recuerda que cuando intentamos hablar del amor suele caerse en dos extremos, por un lado, en la exaltación, por el otro, en las trivialidades emocionales. Por esta razón, la propuesta dialéctica de Ricoeur pretende sortear el método de la filosofía analítica que pone todo su peso en la precisión de los conceptos, algo que parece difícil al hablar del amor, pues este no precisa de un estatuto normativo o de una definición precisa, como en el caso de conceptos éticos como “utilitarismo” o “imperativo kantiano”.
I
¿En qué consiste la desproporción entre amor y justicia? En la manera en que ambos se expresan: “el amor habla, pero de forma distinta al lenguaje de la justicia.” (2011: 35). Tres rasgos distinguen al amor. El primero de ellos es la alabanza. Ricoeur apela a la tradición bíblica que utiliza el discurso del himno para hablar del amor (recuérdese el famoso himno de Pablo en 1 Corintios 13); la alabanza, en ese sentido, pertenece al dominio más general de la poesía bíblica. Este rasgo del amor lo aleja del análisis ético, esto es, del ámbito de la clarificación conceptual.
El segundo rasgo es el del amor como imperativo poético. El amor posee en la tradición bíblica un tono imperativo (“Amarás al Señor tu Dios…”). Pero, ¿debe asimilarse el amor al imperativo ético de tipo kantiano?, ¿no habría algo de escandaloso al ordenar el amor? Ricoeur, apelando a algunas reflexiones de Rosenzweig, identifica un uso imperativo del amor también en la tradición bíblica (el Cantar de los cantares afirma que el amor es más fuerte que la muerte), ¿pero qué connotación tiene este imperativo del amor?: pues el del amante que dice “¡ámame!”, por lo que se trata de una orden que el amor emite contra sí mismo: “es un mandamiento que contiene las condiciones de su propia obediencia por la ternura de su reproche: ¡Ámame!”, afirma Ricoeur (38). Se trata de un uso poético del imperativo, en el que el amor invita, reprocha, llama, suplica y hasta amenaza con el castigo. En otras palabras, el amor ordena, pero, al involucrarse a sí mismo, no lo hace de manera frívola y desvinculada de quien recibe la orden; antes bien ordena sometiéndose, manda suplicando. De ahí que el imperativo del amor y su expresión como alabanza (primer rasgo) se conjugan y lo distinguen del mero imperativo moral.
El tercer rasgo del amor corresponde a su carácter de sentimiento. Si el amor se caracteriza por expresarse a través de la poética del himno y de la poética del mandamiento, también lo hace por medio de la metaforización, vinculada a las expresiones de amor. El amor moviliza diversidad de afectos: (“placer vs. Dolor, satisfacción vs. Descontento, alegría vs. angustia, felicidad vs. Melancolía…” (39)). Pero este dinamismo psicológico se expresa lingüísticamente a través de las analogías, de las metáforas. La metáfora expresa los afectos y los significa, no está desligada de ellos, como podrían suponer quienes establecen una oposición y/o dicotomía entre eros y agapé (oposición que, según Ricoeur, no tendría una base exegética en los textos sagrados).
II
Ahora bien, existen rasgos del discurso de la justicia que se oponen a estos tres rasgos del amor. Ricoeur ofrece tres rasgos que caracterizan la práctica social de la justicia: las circunstancias de la justicia (como práctica comunicativa en el ámbito judicial), sus vías (aquellos elementos que componen el ordenamiento que permite garantizarla: los tribunales, las leyes, los jueces, etc.) y la argumentación (que lleva a la toma de una decisión como consecuencia de sopesar los argumentos a favor y en contra). Todos estos rasgos permiten definir el formalismo de la justicia, el cual no se presenta como un defecto sino como su principal “marca de fuerza”. Nótese, sin embargo, la contraposición de estos rasgos con el amor (pues el amor, más allá de este formalismo, corresponde a la esfera de lo íntimo, es elogio, expresión poética y sentimiento, por lo que no requiere de institucionalidad alguna, de mandatos basados en la coerción y no se basa en la argumentación).
Los rasgos de la justicia antes señalados provienen de la identificación de la justicia con la justicia distributiva, algo presente en la tradición filosófica desde Aristóteles hasta Rawls. El “dar a cada uno lo suyo” trasciende el plano económico para ampliarse a cualquier tipo de distribución. Pero la distribución debe ser, asimismo, igualitaria, de ahí que si esta es desigual debe justificarse sobre la base de la proporcionalidad: un reparto es justo si es proporcional a lo que aportan las partes.
Los conceptos de distribución e igualdad son esenciales al concepto de justicia. Sin embargo, el tipo de vínculo que estos principios han generado entre los agentes sociales se basa en la mutualidad, en la medida que otorgan un equilibrio a los intereses individuales siempre contrapuestos. Ello impide elevar la justicia al nivel del reconocimiento y de una solidaridad genuina.
III
Ricoeur pretender tender un puente entre “la poética del amor” y la “prosa de la justicia”. Su punto de partida es identificar un modelo o referente ético capaz de encarnar y reivindicar ambos lenguajes. Este modelo lo encuentra Ricoeur en los evangelios sinópticos, en particular en los relatos del sermón de la montaña en Mateo y Lucas. El modelo es el del mandamiento que ordena amar a los enemigos y, acto seguido, ordena tratar a los demás como a uno mismo. Existe aquí una tensa yuxtaposición entre ambos elementos (el amor a los enemigos vs. La regla de oro) que Ricoeur habrá de explicar, no sin antes clarificar por qué vincula el amor a los enemigos con el amor y la regla de oro con la justicia.
El amor a los enemigos se fundamenta en lo que Ricoeur llama “la economía del don” el cual desborda la ética. ¿En qué consiste este concepto? Este puede considerarse una particular interpretación religiosa de la historia, propia de la tradición bíblica: la humanidad es creada, regida por una ley ligada a la historia de una liberación (el éxodo de Egipto), justificada (es decir perdonada según la teología paulina) y, desde una perspectiva escatológica, provista de una esperanza final en el día del juicio. Así, en la tradición cristiana, el hombre, en su condición de criatura, recibe sin merecer, sin pedir. Esta concepción es la que aparece en el imperativo de amar a los enemigos: así como uno mismo ha recibido sin merecer, se encuentra en el deber de dar a quien no lo merece. Así, el don se vuelve fuente de obligación. Como es evidente, la lógica del don es una lógica de “sobreabundancia” que se contrapone a la “lógica de equivalencia”, propia de la ética cotidiana; en ello radica precisamente su carácter supra ético. Existe ,por tanto, una aparente contradicción entre ambas lógicas: “¿cómo explicar la presencia en el mismo contexto del mandamiento de amar a los enemigos y de la Regla de Oro?” (51).
La tensión entre lógica de la superabundancia y lógica de la equivalencia, entre amor gratuito y amor recíproco, entre amor y justicia, se resuelve, a juicio de Ricoeur, si asumimos que la lógica del don actúa como correctivo a las malas interpretaciones de la Regla de Oro. En efecto, el “haz a otros lo que te gustaría que te hagan a tí” puede ser interpretado perversamente, bajo un esquema utilitario en el que “doy para recibir algo a cambio” o en el que “doy para que tú des” (51). De esta manera, la regla de oro puede ser siempre objeto de una lectura interesada.
En ese sentido, el mandamiento de amar a los enemigos actúa como correctivo que impide realizar este tipo de interpretación utilitaria. Así, la lógica formal de la justicia, sin el correctivo del amor, está sujeta a cierto peligro: “tiende a subordinar la cooperación a la competencia, o incluso a esperar del solo equilibrio de los intereses rivales el simulacro de la cooperación” (52).
Y sin embargo, complmenta Ricoeur, la lógica del don, al ser supra ética, necesita de la lógica de la equivalencia para realizarse: “precisamente porque el amor es supramoral solo entra en la esfera práctica y ética bajo la égida de la justicia.” (53).
Esta conciliación, este “equilibrio reflexivo” en el plano individual, jurídico, social y político, que Ricoeur encarga a la filosofía (que reflexiona sobre la justicia) y a la teología (que reivindica el significado del agapé (amor) bíblico) constituye una tarea interminable y de carácter contextual, siendo necesario que nuestros códigos de justicia (código penal y de justicia social) sean inyectados cada vez más por la compasión y la generosidad.