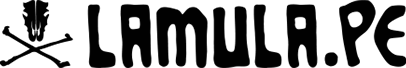EL GÉNERO EN LA TEOLOGÍA: CORRIENTES TEOLÓGICAS SOBRE LA MUJER Y EL FEMINISMO
El siguiente texto puede considerarse una guía sobre el tratamiento del feminismo y el género en la teología. La teología feminista y la reflexión teológica sobre el género existen desde hace décadas, dato que contrasta severamente con la oposición que muchas iglesias y movimientos vienen manifestando hacia el feminismo y el concepto de género por estos lares. Ello revela el terrible divorcio entre los ambientes eclesiales y la teología académica. De ahí que sea importante resaltar que una teología que repudia el feminismo y rechaza el enfoque de género es solo una teología entre muchas y resulta sumamente pretenciosa al afirmar que tiene "la" verdad en esta materia. Cabe decir que la siguiente guía se centra fundamentalmente en el ámbito de la teología protestante, aunque es preciso señalar que la teología feminista es desarrollada por autoras católicas y evangélicas.
1. Para comprender los diversos enfoques o posturas teológicas con relación al género en el mundo protestante es necesario tener una comprensión precisa de los paradigmas teológicos que interpretan el texto bíblico (paradigmas hermenéuticos). Esto es así porque existe una correlación entre los paradigmas hermenéuticos y las posturas teológicas con relación al género. Asimismo, el conocimiento y reconocimiento de los paradigmas hermenéuticos es importante a la hora de efectuar una lectura adecuada de las posturas teológicas sobre el género, ya que con frecuencia se pretende aceptar o rechazar una postura en base a los presupuestos de un paradigma que no le pertenece, dificultando así las posibilidades de comprensión e intercambio.
2. Nuestros actuales paradigmas hermenéuticos (formas de leer la Biblia) surgieron en un contexto particular. Durante el siglo XIX, una serie de cambios a nivel mundial pusieron en cuestión la forma de interpretar la Biblia y valorar la religión. El espíritu racionalizador de la época, heredera de la Ilustración, generó, durante este siglo, un ambiente cultural hostil a la religión en occidente. Frente a este desafío cultural surgirán al menos tres paradigmas hermenéuticos en el mundo protestante: a) la teología liberal, b) el fundamentalismo teológico y c) el criticismo teológico europeo, todos ellos orientados a superar la tensa relación entre fe y racionalidad.
3. La teología liberal, surgida en Europa durante el siglo XIX, es un esfuerzo racionalista por comprender la Biblia, en particular, y la religión, en general. Los presupuestos fundamentales de esta corriente son los siguientes: a) el uso del método científico en la interpretación (exégesis) de la Escritura a través de los denominados métodos histórico-críticos (1), b) la desvinculación de toda tradición confesional teniendo como punto de partida los postulados de la razón y la libertad de investigación y c) una actitud racionalista que apelaba a la ciencia y la filosofía para interpretar el texto bíblico. Entre los autores que pertenecen a este paradigma pueden mencionarse a Ritschl, Troeltsch y Harnack. Frente a esta corriente, surge el fundamentalismo teológico en tierras norteamericanas, como reacción al espíritu racionalizador que tendía a negar los dogmas y los elementos sobrenaturales de la fe cristiana. La obra “The Fundamentals” defendió cinco fundamentos esenciales de entre los cuales destaca la inerrancia de las Escrituras, doctrina según la cual se asume que la Biblia en su literalidad se encuentra libre de error en cualquier tipo de asunto (no solo religioso, sino histórico, geográfico, biológico, científico, etc.). Se rechazan, así, los métodos histórico-críticos (conocidos también como “alta crítica” en círculos evangélicos). Entre sus representantes se encuentran Torrey, Thomsom, Moody, Darbey y Scofield. Finalmente, ya entrado el siglo XX, surge el que aquí denominamos criticismo teológico europeo, compuesto por una serie de teologías (teología dialéctica, hermenéutica existencial, teología de la secularización, teología política, etc.) que tendrán en común: a) el uso de los métodos históricos críticos (rechazando así el concepto de inerrancia) y b) el rechazo al espíritu racionalista de la teología liberal, preservando los conceptos de revelación e inspiración de la tradición cristiana. Entre sus representantes tenemos a Barth, Gogarten, Fuchs, Ebeling, Cullman, Moltmman, etc. (2)
4. La diferencia entre estos paradigmas teológicos radica en dos puntos: a) la aceptación o el rechazo de los métodos histórico críticos en la exégesis bíblica (lo que hace que se acepte o se rechace el concepto de inerrancia) y b) la forma de articular la fe y la racionalidad: a través de la utilización de la aceptación o rechazo de otras ciencias en el análisis hermenéutico. A grandes rasgos, puede decirse que la teología liberal y el criticismo teológico europeo admiten que la Biblia puede tener errores, mientras que el fundamentalismo teológico no. Asimismo, la teología liberal aboga por subordinar la fe a la razón, el fundamentalismo a subordinar la razón a la fe y el criticismo teológico a establecer una conciliación entre ambas, lo que deriva en una multiplicidad de propuestas teológicas en su interior. Estos paradigmas, conforme a su contexto y tradición de origen, han sido asimilados por diversas iglesias en la actualidad. No obstante, la principal distinción es su diversa manera de comprender e interpretar la inspiración y la revelación.
5. La cuestión de los paradigmas hermenéuticos es importante para entender el dinamismo con el que operan las diversas teologías para aceptar o rechazar conceptos que surgen en los nuevos contextos (como es el caso del término “género”). Aquellas tradiciones teológicas más afines al fundamentalismo teológico privilegiarán una ética universal y exaltarán la importancia de la letra de la Biblia para extraer principios inmutables y eternos que trasciendan los contextos; por el contrario, los paradigmas hermenéuticos asentados en los métodos histórico críticos -cuestionadores de la inerrancia- favorecerán teologías falibilistas, tendientes siempre a la evolución frente a las nuevas evidencias y al pluralismo, al mismo tiempo que sus propuestas se plantean de manera contextual. Aunque la relación entre hermenéutica y teologías de género muchas veces no se presenta de manera explícita, es posible demostrar su correlación gracias a una serie de elementos: a) cuando los propios teólogos que escriben sobre género señalan explícitamente sus presupuestos hermenéuticos, b) cuando es posible deducir, del contenido de las obras de dichos autores, el paradigma hermenéutico al que pertenecen; c) cuando otros autores, esencialmente desde una perspectiva histórica y/o teológica, vinculan expresamente a los autores que escriben a favor o en contra del género con determinados métodos hermenéuticos. Es siguiendo estos criterios que hemos establecido, en el presente texto, la correlación entre paradigmas hermenéuticos y teologías sobre el género.
6. Pero antes de ir a las teologías es necesario partir de la revelación (la Biblia), pues es la Biblia la principal fuente de la teología cristiana. El concepto “género” no aparece en la Biblia. Se trata de un concepto contemporáneo. Cabe señalar que el término “género”, que en la versión Reina Valera de la Biblia aparece en algunos pasajes como Gn 1:24 o Mt 17:21 (en los que el término denota “clase” o “tipo”), no se vincula con la definición contemporánea, esto es, sociológica, de género. De allí el desafío que supone para la teología demostrar la compatibilidad (o incompatibilidad) entre el género y los valores bíblicos.
7. Teniendo como punto de partida los presupuestos de la teología liberal es posible encontrar dos corrientes teológicas que reflexionan sobre la mujer y el género. Por un lado, tenemos aquellas teologías feministas “post-cristianas” cuya epistemología implica asumir un discurso religioso que busca liberar la fe y la espiritualidad de la revelación, los mitos y las estructuras opresoras de la mujer (Daly, 1973, 1975, 1977, 1978; Peggy Ann Way; Sheila Collins, 1974). Por otro lado, la segunda corriente es la denominada “religión de la diosa” o también llamada “espiritualidad de la diosa”, cuyo propósito es revivir una corriente de espiritualidad femenina perdida en la historia y apoyarse en la tesis histórica del matriarcado como inspiración para una espiritualidad de la mujer. Entre sus representantes tenemos a Carol Christ, Naomi Goldenberg, Heide Göttner-Abendroth, Ursula Krattinger, Elga Sorge, Miriam Simos, Zsuzsanna Budapest. Ambas corrientes teológicas, no necesariamente aceptan la Biblia como verdad revelada, pero acogen las categorías de la teoría feminista para reinterpretar la religión (Gibellini 1998: 452-457).
8. Desde el fundamentalismo teológico, es posible hallar dos tipos de desarrollos teológicos. El primero de ellos, denominado aquí teología evangélica no efectúa un análisis explícito del género, pero sí desarrolla una teología de la mujer a partir del texto bíblico. En tal sentido, es posible ubicar una amplia literatura que defiende: a) la igualdad en valor de hombres y mujeres, y b) la existencia de roles bíblicos diferenciados asignados a hombres y mujeres en diversos ámbitos: el matrimonio, la familia, la iglesia, la comunidad, etc., de conformidad con términos bíblicos específicos que se atribuyen tanto a hombres como mujeres (“cabeza”, “ayuda idónea”, “sujeción”, “vaso frágil”, “deber de amar”, “deber de sujetarse”, etc.), roles en los que el varón tendría un rol privilegiado sobre la mujer, siendo tal el "orden establecido por Dios" (Joyce Meyer, Tim Lahaye, James Dobson, Edwin Luis Cole, Swindoll, etc.). Alguna de esta literatura también aborda el problema de la desigualdad y violencia contra las mujeres acentuando la complementariedad y la diferencia con el varón, y cuestionando el feminismo (como Jhon Stott y Darrow Miller). La segunda expresión teológica con relación al género es la más contemporánea y parte de los mismos paradigmas hermenéuticos del fundamentalismo teológico, pero con un análisis explícito sobre la categoría género y su intento por demostrar sus perjuicios e usos ideológicos. A esta corriente la denomino evangelicalismo antifeminista. Esta literatura, que engloba principalmente autores católicos, pero que será acogida por la militancia protestante, comparte los siguientes presupuestos: a) cree en el uso ideológico del género como expresión de una agenda política proveniente de minorías sexuales organizadas, b) asume que dicha ideología niega el fundamento biológico de los seres humanos (el sexo también se construye), c) la presencia de motivaciones religiosas y el uso de argumentos teológicos para rebatir dicha postura, d) en algunos de estos autores la propuesta es erradicar el vocabulario “género” sin diferenciar entre sus distintas perspectivas teóricas (enfoques bio-culturales de enfoques constructivistas). Entre dichos autores puede señalarse a Dale O´Leary, Oscar Alzamora, Jutta Burggraf y Jorge Scala. Sin embargo, cabe advertir las connotaciones propias que el término “ideología de género” adquiere en el marco de la militancia evangélica, toda vez que esta última postula esencialmente: i) un proyecto homosexualizador y ii) la posibilidad de que los individuos adopten el sexo, la orientación sexual o la identidad de género que deseen a voluntad (3).
9. Dentro del paradigma hermenéutico del criticismo teológico europeo, es posible distinguir al menos tres corrientes teológicas bastante receptivas a las teorías de género. La primera de ellas en aparecer es la que se autodenomina como teología feminista impulsada, primero, por teólogas norteamericanas y europeas, tales como Letty Rusell, Rosemary Radford Ruether, Phyllis Trible, Elisabeth Schüssler Fiorenza, Ann Carr, Kari Elisabeth Borresen, Catharina Halkes y Elisabeth Moltmann-Wendel. (Gibellini 1998: 542). La epistemología de esta teología puede sintetizarse en los siguientes puntos: a) identifica los condicionamientos androcéntricos y patriarcales presentes ya en los textos bíblicos y en sus interpretaciones, b) se vale de otras disciplinas para rescatar la historia de las mujeres en la biblia y en otros textos y reivindicar nuevos lenguajes y prácticas eclesiales liberadoras e inclusivas, c) reconoce la autoridad revelada e inspirada de los textos bíblicos, pero distingue entre su valor teológico y el modo de su enunciación históricamente condicionado y d) acoge los aportes del movimiento feminista, lo que incluye una lectura de la Biblia en clave de género, d) asume el método histórico crítico en la lectura de los textos bíblicos (Soto 2010: 139; Gibellini 1998:459). Posteriormente, el surgimiento de la teología de la liberación en Latinoamérica, dará a luz la denominada teología feminista de la liberación, que tendrá en sus filas teólogas como Elsa Tamez, Ivon Guevara, Rosemary Radford, entre otras. Los presupuestos de esta teología son los siguientes: a) emplea el método hermenéutico de la teología de la liberación (círculo hermenéutico) que consiste en interpretar la revelación a la luz de la praxis, b) acoge los aportes de la teoría feminista y de la teología feminista norteamericana y europea, c) incorpora las ciencias sociales (lo que incluye la categoría género (Tamayo 2011:230)) para interpretar la realidad, por lo que también forma parte del ejercicio hermenéutico, d) busca liberar la palabra de Dios de las interpretaciones sexistas, e) aplica la hermenéutica de la sospecha (Ricoeur y Juan Luis Segundo) la que señala que al leer el texto bíblico ya estamos condicionados por nuestras ideas y contexto, f) utiliza la alta crítica como método exegético, pero aplicando también métodos menos técnicos como la lectura popular de la Biblia, g) busca recrear la teología y espacios liberadores para las mujeres en la iglesia y en la sociedad (Melano 1997, Tamez 1998, Deifelt 1994). Finalmente, la corriente más contemporánea, que parte de los presupuestos de la teología feminista de la liberación, aunque crítica de ella, es la denominada teología queer. La obra fundacional de esta teología es el texto La teología indecente. Perversiones teológicas en sexo, género y política, de Marcella Althaus-Reid, quien rechaza el discurso feminista basado en la dicotomía hombre/mujer, concibiendo “géneros en fujo, incluyentes de identidades queer, transexuales, transgénero, travestis, etc” (Méndez 2016:8). Los presupuestos teológicos y hermenéuticos de la teología queer son los siguientes: a) constituye una crítica a la heterosexualidad como patrón universal predominante en el cristianismo, b) busca visibilizar las minorías sexuales excluidas que no calzan en la cultura heteronormativa, c) acoge las reflexiones de la teoría queer (Butler y Foucault) -entre ellas, la versión constructivista del género-, aseverando que la heteronormatividad es producto de un proceso colonizador en la interpretación de la revelación, d) rechaza el literalismo bíblico y promueve una lectura contextual del texto bíblico, en línea con la teología de la liberación, e) reivindica las identidades sexuales no heteronormativas en el seno de la iglesia y de la sociedad. Entre los teólogos y teólogas que forman parte de esta corriente pueden mencionarse a (Boehler, 2013; Córdova, 2013; Fernandez, 2013).
10. Como apunte final a la presentación de estas corrientes teológicas y su relación con el género, resta hacer un par de conclusiones:
a) al desprenderse de paradigmas hermenéuticos distintos al fundamentalismo teológico, las teologías que favorecen el género (teología feminista, teología feminista de la liberación y teología queer) resultan por lo general desconocidas y, por ende, poco atractivas para la mayoría de iglesias protestantes evangélicas y pentecostales de nuestro país, pero sí se encuentran más cercanas a las iglesias históricas (luteranas, metodistas y anglicanas) afines al paradigma hermenéutico del criticismo teológico europeo.
c) La mayoría de teologías son receptivas del feminismo y, en consecuencia, del género. Solo las teologías que se derivan del fundamentalismo teológico mantienen actitudes negativas hacia dicho concepto, o bien no lo mencionan.
NOTAS
(1) Estos métodos son: la crítica textual, la constitución del texto, la crítica de la redacción, la crítica de la transmisión del texto, la crítica de las formas, la crítica del género literario y la crítica de las tradiciones, a través de los cuales se determina la evolución por la que pasaron los textos bíblicos y las influencias culturales que estos recibieron.
(2) La bibliografía utilizada para la identificación de estos paradigmas hermenéuticos es la siguiente: Illanes, Jose Luis y Saranyana Josep. Historia de la teología. BAC, Madrid, 1995; Galindo, Florencio. El protestantismo fundamentalista. Una experiencia ambigua para América Latina. Verbo divino, Navarra, 1992; Ferraris, Maurizio. Historia de la hermenéutica. Akal, Madrid, 2000; Bruce, Steve. Fundamentalismo. Alianza Editorial, Madrid, 2003; R.A. Torrey, A.C. Dixon and Others. The fundamentals. A testimony to the truth. Vol 1 y 2. AGES Digital Library, USA, 2000.
(3) En su pronunciamiento contra la ideología de género en el currículo escolar (febrero de 2017), el Movimiento Misionero Mundial indicó que la ideología de género señala que la identidad sexual es definida por la voluntad propia.
BIBLIOGRAFÍA
CAMBÓN, Enrique y CAMPO, margarita
1993 Ecumenismo. Urgencia Histórica. ¿Qué divide a los cristianos? ¿Qué los une? Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Ciudad Nueva.
DEIFELT, Wanda
1994 Teoría feminista y metodología teológica. En: Vida y pensamiento: Teología y género: Apuntes para un paradigma nuevo. San José, Costa Rica: SBL, 1994, Vol. 14 # 1.
GIBELLINI, Rosino
1998 La teología del siglo XX. Sal Terrae.
TAMEZ, Elsa
1998 Hermenéutica feminista de la liberación una mirada restrospectiva. En: Cristianismo y sociedad, Vol. 36, Nº. 135-136, págs. 123-136.
KESSLER, Juan B. A.
2010 Historia de la evangelización en el Perú. Lima: Editorial Puma.
LIMA, Silvia; Boehler, Genilma y Lars, Bedurke
2013 Teorías queer y teologías: estar…en otro lugar. DEI, Costa Rica.
MELANO, Beatriz
1997 Hermenéutica feminista. El papel de la mujer y sus implicaciones. En: Seminario avanzado I de postgrado en Teología: Género e Identidad. San José, Costa Rica: Antología, Maestría en Ciencias Teológicas, Universidad Bíblica Latinoamericana, 1997, pp, 33 – 35.
SOTO VARELA, Carme
2010 La teología feminista: Dios ya no habla sólo en masculino. En: Selecciones de teología, N° 149, pp 136-148. Disponible en internet en: http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol49/194/194_Soto.pdf
TAMAYO, Juan José.
2011 Otra teología es posible. Pluralismo religioso, interculturalidad y feminismo. Herder.
MÉNDEZ, Ángel
2016 “Introducción”. En: Sofíaς. Revista Interdisciplinar de Teología Feminista Año 2, Vol. 2, Núm. 4, 2016