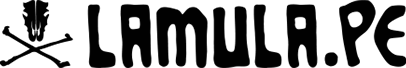GÉNERO Y BIBLIA (V): MASCULINIDAD NO HEGEMÓNICA EN EL CANTAR DE LOS CANTARES
El Cantar de los Cantares se escribió entre el siglo IV y III a.C., un periodo en el que el reino de Israel se encontraba sometido al imperio persa (como colonia), luego de la caída y el retorno de Babilonia (537 a.C.). En este momento, Israel se encuentra en un proceso de reorganización política y social liderada por los grupos sacerdotales, los cuales van a avocarse a regular la conducta de la población. Este contexto no está desligado de la propuesta de Cantares, que plantea la vivencia de un amor libre en una sociedad dedicada al pastoreo y, según veremos, con la práctica de una masculinidad que se opone al varón que ejerce su poder con violencia encarnado en Salomón. Además, no debemos olvidar que se trata de una sociedad patriarcal, propia del Antiguo Testamento.
La protagonista principal del poema es la Sulamita (6:13, 7:1), cuyo nombre (Shulamit) proviene de la misma raíz hebrea que la palabra paz (shalom) -tomar en cuenta 8:10-; pero al mismo tiempo, “Sulamita” participa de la misma raíz del nombre “Salomón” (Shelemoh), lo que a nivel literario permitirá un juego de opuestos: “la Sulamita es la portadora de la paz que trae alegría, felicidad, justicia, amor; ella es constructora de encuentros en delicias, de encantos (5,11) en medio del jardín o de la alcoba, Salomón es el rey que se acerca rodeado de sus guardias (3,7), es señor, dueño de viñas (8,11) y mujeres (6,8). Él es el representante de la paz de los poderosos que, a través de la fuerza militar, las leyes y la religión, controlan las vidas y los cuerpos de las personas y traen violencia e injusticia.” (Gutiérrez 2007: 54). La Sulamita es la única mujer protagonista de toda la Biblia que se constituye en narradora de su propio libro. Se trata de una mujer que toma la iniciativa. Continuamente se refiere a otras mujeres a quienes habla del amor (1:4b-5; 2:7; 3:5, 10-11; 5:8-9, 16b; 8:4) y ensalza las virtudes de las madres de la casa resaltando su liderazgo (3:4; 3:11 y 8:5b), pues en Cantares solo la madre transmite las tradiciones del amor (8:1). Además, la Sulamita representa un tipo de feminidad rechazada y distinta de las otras: Ella es negra (1:5), su piel “quemada por el sol” (1:6). Tiene una madre y unos hermanos (1,6), y, sin embargo, nunca hace referencia a un padre. Conoce del duro trabajo en el campo, pues es pastora (1,8), canta a su amado y se dirige continuamente a otras mujeres, las “hijas de Jerusalén”.
Pero Cantares tiene otro protagonista, el varón, “el amado” , a quien la Sulamita ama y entrega su amor. Sería un error identificar al amado con Salomón (cosa que suele ocurrir en la interpretación tradicional de las iglesias evangélicas). Pasajes como 1:4 no permiten esa identificación y, hacia el final del cántico, la Sulamita prefiere su propia viña (simbolización del cuerpo) rechazando las mil viñas que posee el rey legendario (8:11,12). Salomón y el amado son, pues, dos varones distintos que representan masculinidades diversas. Ahora bien, ¿cuál es la forma de ser del amado?, ¿cómo ejerce este su masculinidad? Se trata de un pastor que vive en el campo (1:7) y cuya singularidad va a ser descrita por la Sulamita (“¿Qué distingue a tu amado de los otros...?” (5,9)). Su relación con la Sulamita no es de jerarquía ni posee algún tipo de subordinación, sino que se basa en la mutua entrega y pertenencia (2,16; 6,3; 7,2ss). El hombre del Cantar parece un venadito (2,9.17; 8,14), es ágil y habita en el bosque. No vive en la ciudad ni es tampoco un noble. Tal es la masculinidad que contrasta con el poderoso Salomón y que nos interesa examinar.
La trama se desenvuelve en varios episodios en los que la amada y su amado mantienen varios encuentros amorosos (2:6; 5:3-5; 7:12-14 y 8:3). Estos encuentros y separaciones entre los amantes recorren diversos espacios que nos interesa analizar a efectos de conocer el modo de actuar de la masculinidad violenta en contraste con la masculinidad amorosa. Estos espacios son la casa, la ciudad, el desierto y el huerto.
No se debe olvidar que el Cantar tiene como temática central el amor. El estribillo “Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Por los corzos y por las ciervas del campo, Que no despertéis ni hagáis velar al amor, Hasta que quiera.”, aparece reiteradas veces (2:7; 3:5; 5:8 y 8:4) y transmite algunas ideas esenciales: a) el conjurar, esto es, la expresión del cumplimiento de algo que se desea, que alude precisamente al anhelo de alcanzar un amor libre que no se impone; b) la noción de que el amor tiene un tiempo ("hasta que quiera") y espacio (el bosque y el huerto), a manera de señales para discernirlo y c) la presentación del amor como una fuerza con voluntad propia. Así, se dirá en el Cantar que el amor es “más fuerte que la muerte” y que es “llama de Jah” , es decir, fuego de Dios (8:6). Este último elemento será precisamente lo que permite incorporar la propuesta de la vivencia del amor en Cantares a la fe en el Dios de Israel y a la espiritualidad cristiana.
La masculinidad en la casa
Tal como hemos mencionado, la casa de la Sulamita es una casa sin padre. Sin embargo, la situación en el hogar es conflictiva para la Sulamita por causa de sus hermanos. Como es sabido, según la cultura patriarcal de la época, en las casas en las que no hay padre, el hermano mayor es el que asume el rol de cabeza del hogar. “Los hijos de mi madre se airaron contra mí; me pusieron a guardar las viñas, ¡mi propia viña no la había guardado!” (1:6), es la protesta de la Sulamita. La figura de la viña en el libro simboliza también el cuerpo femenino, de modo que no solo se puede interpretar la protesta de la protagonista como una forma de explotación física o económica, sino también como un control sobre su cuerpo y sus deseos. Los versos en 8:8-9, reiterarán esta manera de ejercer la masculinidad que busca proteger a la hermana sin respetar su autonomía, impidiéndole amar a su amado.
La masculinidad en la ciudad
La ciudad representa el ámbito del poder político y religioso. La masculinidad que gobierna aquí es la de la autoridad. Otras figuras masculinas aparecen aquí: los guardias, que golpean y desnudan el cuerpo de la Sulamita (3,2-3 y 5,7). La ciudad es Jerusalén (recordemos que la Sulamita se dirige a las “hijas de Jerusalén”) con su Templo y sus sacerdotes en un contexto de regulación de las conductas en un periodo postexílico. Alejarse de ellos, esto es, de este tipo de masculinidad, posibilita el encuentro con el ser amado: “Apenas me había alejado de ellos [los guardianes del poder], cuando encontré al amor de mi vi da, lo tomé de la mano, sin soltarlo, lo conduje hasta las habitaciones de mi madre.” (3,4). No es este el ámbito del amor verdadero.
La masculinidad en el desierto
En el imaginario bíblico el desierto representa una etapa de prueba, transición y renovación, y en la tradición judía se asocia este espacio a la actuación de la divinidad. La masculinidad que domina este espacio es, por tanto, una figura poderosa, la de Salomón, pero esta figura varonil será rechazada por la Sulamita. El rey “arrastra” a la Sulamita a las recámaras del palacio, pero ella piensa en su amado (1:4). El rey sentado está en su trono -como atrapado en sus propios asuntos, en su riqueza y en su poder-, pero, mientras tanto, la Sulamita “florece” (1:12). En 3,6, Salomón aparece en el desierto con todo su poder, Sin embargo, el rey camina solo y únicamente está acompañado de sus guardias. Además, su imponente aparición solo genera la admiración desde lo lejos: solo se le contempla (3:11). La Sulamita, además, sale del desierto para encontrase con su verdadero amado en otro espacio: debajo del manzano (8:5). Hay un fuerte contraste aquí entre la masculinidad del amado y la masculinidad representada en el rey.
La masculinidad en el huerto
El jardín es el espacio en el que los amantes pueden amarse en libertad y entregarse mutuamente en condición de igualdad. Las figuras utilizadas para describir los cuerpos de los amantes y los lugares de sus encuentros amorosos, son siempre ambientes bucólicos, son parte de la naturaleza. Estos se dan en varias ocasiones, pero suponen siempre una búsqueda, por ejemplo: “Ven, mi amado, salgamos al campo, pasamos las noches en las aldeas. Levantémonos temprano, de mañana, para ir a las viñas... te daré allí mi amor” (7,12). La metafóra del jardín constituye el espacio ideal, el cual contrasta con aquellos espacios de los que hay que huir, como lo son la casa patriarcal, la ciudad y el desierto, gobernados por masculinidades jerárquicas, desiguales y violentas. El huerto es el espacio para el amor. Es precisamente debajo del manzano donde se formula el pacto de amor entre los amantes: “Ponme cual sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo. Porque es fuerte el amor como la Muerte, implacable como el seol la pasión. Saetas de fuego, sus saetas, una llama de Yahveh.” (Cant 8: 6, Biblia de Jerusalén).
Algunas reflexiones
El ámbito familiar y laboral son solo algunos espacios en los que los varones entran en relación con otras personas sobre la base de su masculinidad aprendida. No obstante, socialmente cada uno de estos espacios está gobernado por códigos masculinos y por formas de relacionarse con los demás, de la misma manera que los ámbitos de la casa patriarcal, la ciudad y el desierto en el libro de Cantares. Los estudios de género señalan que la violencia en estos espacios sociales tiene mucho que ver con la forma en que los varones conciben y practican su hombría. En efecto, si se asumen como masculinas características tales como que “el sexo de los hombres es irrefrenable”, que “la palabra de un hombre no puede ser contradicha, menos en su casa” o que “un hombre no puede expresar sentimientos o mostrar ternura por ser un sinónimo de debilidad”, etc., entonces es esperable que este tipo de masculinidad termine por relacionarse de manera violenta, sin dar paso a la libertad y autonomía de los demás. El libro de Cantares nos muestra que el amor verdadero no está en este tipo de masculinidad (que la Sulamita rechaza) ni en espacios machistas. La invitación es a que los hombres puedan construir masculinidades similares a las del “amado”, a salir de la lógica de los espacios patriarcales-piramidales y a construir sus propios ambientes (huertos) en los que se da pase a la libertad y autonomía de las personas con las que los varones nos relacionamos.
BIBLIOGRAFÍA
Gutiérrez Mairena, Agenor (2007). En el jardín de los encuentros. Los textos bíblicos y la construcción de las relaciones de poder. En: Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana N° 56. San José de Costa Rica: DEI.
Arias Ardila, Esteban (2007). “Mi amado es como un venadito”. Lectura del Cantar de los Cantares hacia nuevas masculinidades. En: Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana N° 56. San José de Costa Rica: DEI.
Hanks, Tomás (2010). Cantar de los cantares: “Negra soy —y hermosa” (1:5) ¿Integración de sexualidad y espiritualidad? En: Vida y pensamiento Vol 30, No. 1, pp. 7-26.