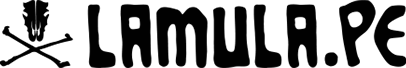PROTESTANTISMOS Y MODERNIDAD LATINOAMERICANA de Jean-Pierre Bastian
Bastian, Jean-Pierre. Asunción. Protestantismos y modernidad latinoamericana. Historia de unas minorías religiosas activas en América Latina. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2013, 258 pp.
El presente es un resumen del libro Protestantismos y modernidad latinoamericana. Historia de unas minorías religiosas activas en América Latina, de Jean-Pierre Bastian.
El punto de partida de Bastian, tal como puede hallarse en la “Introducción” del libro, es la constatación de la pluralidad protestante en América Latina. Bastian se pregunta si la multiplicación de los protestantismos en los últimos años constituye una fuerza cultural con un potencial modernizador, ello, en el marco histórico de una región latinoamericana influenciada fuertemente por un catolicismo que se ha opuesto, a lo largo de los siglos, a la modernidad expresada en términos sociales y políticos (por ejemplo, a través de su oposición a la reforma erasmiana del siglo XVI, a su rechazo del catolicismo liberal en el siglo XIX o su negativa a aceptar las comunidades eclesiales de base en el siglo XX (Bastian 2013: 10)); pero también de un continente que, históricamente, parece sumergido en cierto “ritmo histórico” marcado por la conquista, la colonia, el control eclesiástico, la estratificación social en base a la raza, los intentos de reformas liberales y movimientos revolucionarios y populistas (2013: 11). En tal sentido, Bastian se propone estudiar las minorías protestantes, constatando que su influencia en los cambios culturales, sociales y políticos sigue siendo un campo académico poco explorado.
En el primer capítulo, nuestro autor analiza el protestantismo en la era colonial (siglo XVI). El marco histórico de referencia es el imperio español que, si bien inicialmente daría cabida a la reforma erasmiana, que buscaba introducir el renacimiento en la cultura religiosa de la época, terminaría por rechazarla. De igual manera, España contrarrestará el reciente movimiento protestante iniciado por Lutero, pero también buscando unificar el reino a través de la expulsión de musulmanes y judíos. La dinámica del protestantismo de esta época opera, según Bastian, de dos maneras: rivalizando con las potencias católica y portuguesa con el fin de establecerse en los territorios del Nuevo Mundo y la condenación, por parte de la Inquisición, de las ideas protestantes (2013: 15). Entre 1492 y 1655 Los intentos de implantación protestante en el Nuevo Mundo no dieron resultado. Entre estos intentos se cuentan La colonia de los Welser en Venezuela (1528-1546), la colonia hugonota de la bahía de Guanabara (1555-1560), una tentativa hugonota en la Florida (1562-1565) y la implantación holandesa en Brasil (1630-1654). Bastian resalta los puntos de diferencia entre estos proyectos de colonización protestantes con el catolicismo imperial. Así, señala que los hugonotes en Francia no poseían un énfasis evangelista o catequético con los indios, sino que se conformaban con estudiar la “salvaje” realidad de estos (2013: 20). Por su parte, en el Brasil Holandés, la evangelización de los indios se dio individualmente y a través de la persuasión, mientras que se estableció un régimen de tolerancia religiosa (2013: 23).
Será recién a partir de 1655 que el protestantismo finalmente se implantará en las Antillas, al tener éxito la toma de Jamaica por parte del imperio inglés bajo las órdenes de Cromwell. Paulatinamente, holandeses y daneses se irían estableciendo en los territorios anejos. Nuevamente aquí cabe resaltar dos diferencias en el tipo de colonización efectuado por protestantes y católicos. Por un lado, en el caso de los hijos de la reforma, la evangelización fue selectiva y no a gran escala (2013: 26). Por otro lado, en lo que concierne a la esclavitud, inicialmente el protestantismo no cuestionó dicha institución. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, metodistas y bautistas asumieron posiciones antiesclavistas y respaldaron la revuelta de los esclavos de 1831.
El segundo capítulo, titulado, “La herejía luterana en Nueva España”, nos sitúa ante el accionar del Santo Oficio frente al avance del protestantismo. No obstante, no se condenará únicamente la religión reformada, sino también las ideas católico-erasmianas, las ideas modernistas como la tolerancia entre los credos y el republicanismo. El catolicismo asume, pues, un talante antimoderno. Esto hizo que las ideas protestantes estuviesen ausentes en tierras coloniales durante todo el siglo XVII (2013: 43). El concepto de herejía por cargos de “luteranismo” poco a poco se amplía, comprendiendo ya no solo, como ya se ha señalado, ideas políticas liberales, sino incluso ideas científicas (2013:45). Se rechaza, asimismo, las ideas de tolerancia y libertad de conciencia, las cuales fueron completamente ajenas al modelo español. A juicio del autor, esto tuvo repercusiones históricas en los futuros proyectos emancipadores latinoamericanos, ya que el dilema consistiría en fundar Estados liberales y democráticos, pero con una base religiosa católica, de modo que se carecía de una base religiosa en principio compatible con la democracia moderna.
El tercer capítulo del libro nos ubica en el sigo XIX, período en el que naciones del Nuevo Mundo emprenden la oleada independentista. Esta fue impulsada por las élites criollas, las cuales, sin embargo, son conscientes del poder de la Iglesia como fuerza social unificadora, por lo que los nacientes Estados latinoamericanos pretenderán ejercer el derecho de patronato. Dicho en otras palabras, la apertura de las élites a la democracia liberal estuvo limitada en cuanto a sus relaciones con la Iglesia: esta apertura se da en el marco del reconocimiento del patronato eclesiástico (ya que los países latinoamericanos siguen el modelo político-constitucional de la Constitución española de Cádiz) y preservando las estructuras coloniales del catolicismo (legitimadas socialmente). Para evitar que su poder sea cooptado, la salida de la Iglesia fue adoptar el ultramontanismo (2013: 55). Así pues, la Iglesia poseerá hegemonía en el ámbito civil, mientras que en el ámbito político rechazará la democracia y el Estado liberal. Este será el escenario de este período, en el que la introducción del protestantismo en los países latinoamericanos estará asociada al liberalismo como proyecto político.
Bastian identifica una primera generación de liberales que abren la puerta al protestantismo con miras a modernizar el Estado y reformar la cultura influenciada por el catolicismo. Las sociedades bíblicas son bienvenidas a los países latinoamericanos para plantear nuevos modelos de educación e implantar un espíritu democrático-antiautoritario. No obstante, este primer liberalismo no vería cumplidos sus objetivos por plantearse de manera ambigüa al mantener continuidad con la herencia colonial sin romper con las tradicionales relaciones entre la Iglesia y el Estado. Esto hizo que, hasta mediados del siglo XIX, la presencia protestante en Latino América fuese muy limitada. Frente al fracaso de los intentos de reforma católica liberal y ante el fortalecimiento del ultramontanismo católico y sus alianzas con fuerzas políticas conservadoras, surge un liberalismo de segunda generación, más decidido a establecer la separación entre Iglesia y Estado, y que permitió consolidar la presencia protestante en los países latinoamericanos. Estamos en el período de la reforma liberal mexicana (1854-1876), si bien en otros países la reforma fue más moderada, mientras que en otros, como el caso del gobierno de Gabriel García Moreno en Ecuador (1821-1875), se fortalece la alianza entre Iglesia y Estado. En este período, Bastian describe el compromiso protestante con el proyecto liberal, centrado en la construcción de redes con la sociedad civil (como las “sociedades de idea”), el establecimiento de instituciones propiamente protestantes (como las sociedades misioneras, las escuelas, las sociedades bíblicas, las iglesias de trasplante y las comunidades de fe) y la articulación de un discurso protestante-liberal (a través de la conformación de una intelectualidad protestante (Samuel Deulofeu, John Mackay, etc.) que respaldará el proyecto liberal en espacios como la revista La Nueva Democracia). En suma, el rostro de este primer protestantismo en Latino América respalda un proyecto democrático de nación, hecho que permite a Bastian continuar fortaleciendo sus tesis acerca de la relación entre protestantismo y modernidad.
En el cuarto capítulo, el autor analiza el protestantismo entre 1916 y 1961. Se trata de una nueva etapa en la medida que este protestantismo, por un lado, busca articularse regionalmente y, por otro, paulatinamente romperá con la dependencia administrativa y económica que tiene respecto del mundo anglosajón. Asimismo, surgirán nuevos actores protestantes, como el pentecostalismo y la facción evangélica-fundamentalista. En cuanto al contexto político, se dará un proceso trasversal en la región, en el que la crisis económica por causa de la dependencia exterior y la crítica al oligarquismo democrático pondrán en jaque los regímenes liberales, volviendo la mirada a alternativas nacionalistas y populistas. Los intentos de regionalización y forjamiento de una identidad protestante se dan a partir de este protestantismo liberal a través de los Congresos de Panamá (1916), Montevideo (1925) y La Habana (1929), en los cuales se consolida un protestantismo que adopta un talante panamericanista, comprometido con las luchas por la democracia en el continente y con sus problemas sociales (un ejemplo de ello es el respaldo de Mackey al aprismo en el Perú). Para Bastian, este protestantismo impulsa un proceso secularizador (2013:132). No obstante, será objeto de cuestionamientos como el de ser un agente del imperialismo norteamericano (se trata de la famosa “teoría de la conspiración”) que Bastian desmiente apelando a la conducta de los líderes protestantes que enfrentaron el intervencionismo estadounidense.
Sin embargo, la crisis económica norteamericana de 1929 pondrá en cuestionamiento el modelo económico de dependencia en América Latina. Surgen los gobiernos populistas en América Latina. El protestantismo histórico proseguirá en sus luchas sociales y democráticas, pero la realidad pondrá en duda la efectividad del proyecto liberal mismo. Asimismo, empezará a surgir un nuevo protestantismo, más cercano del lado de las poblaciones empobrecidas: el pentecostalismo. Según afirma Bastian: “Se trataba, en efecto, de dos culturas religiosas antagónicas; una, el protestantismo de carácter histórico, nacida del liberalismo político y religioso; la otra, el pentecostalismo, expresión de una cultura religiosa popular latinoamericana.” (2013: 143). El período de la Guerra Fría (1949-1961) trajo consigo un impulso misionero hacia las regiones Latinoamericanas. La mayor presencia norteamericana, en el contexto de la rivalidad con la URSS con miras a difundir la democracia en Latinoamérica, trajo consigo una mayor presencia de las entidades misioneras. Esto afectó también al protestantismo histórico, en la medida que no todos estaban dispuestos a acoger el proyecto democrático-liberal ni el “evangelio social”:
“Una parte se adhería al proyecto liberal de reforma religiosa y social, pero se veía sometida a las críticas de una juventud protestante mucho más radical a la cual comenzaba a seducir el socialismo. Otra parte se replegaba en un fundamentalismo teológico que disociaba religión y sociedad.” (2013: 145).
Ya en los 50, el protestantismo histórico se dividirá en una facción ecuménica, representada por el Consejo Ecuménico de Iglesias (CEI) y en otra facción fundamentalista-evangélica, centrada estrictamente en la evangelización y el conversionismo, que recibía su influencia del Bible belt estadounidense. A ellas se añadiría una tercera facción: el pentecostalismo. La primera Conferencia Latinoamericana (1949) marcó el fin del proyecto liberal, pues no retomó los principales puntos relacionados con su labor en el ámbito latinoamericano. Antes bien, supuso un cambio de orientación hacia “la afirmación de doctrinas bíblicas, en la búsqueda del despertar por el Espíritu Santo y la evangelización personal” (2013: 147).
El quinto capítulo, él último del libro, está avocado a cubrir el período 1961-1992 e intenta desarrollar lo que el autor denomina la “mutación” de los protestantismos latinoamericanos. La “mutación”, que corresponde analizar aquí, es la de la pérdida de influencia del proyecto protestante liberal y su reemplazo por otras expresiones religiosas. El autor se pregunta si estas nuevas expresiones (fundamentalismo evangélico y pentecostalismo) siguen siendo “protestantes”. De acuerdo el autor, hablar de una mutación implica hablar de un cambio estructural. De ahí que su análisis parta no solo de las variables religiosas, sino también políticas, sociales y económicas. Así, entre 1930 y 1969 América Latina vivió un proceso de industrialización que le permitió desarrollar una economía de mercado, pero que acentuó las brechas de desigualdad entre la ciudad y el campo (a lo que debe sumarse la explosión demográfica y el fenómeno de la migración, que asentará la pobreza en las periferias urbanas). Culturalmente, además, América Latina es heredera de una mentalidad corporativista que concibe modelos de autoridad y estilos de liderazgo autoritarios, poco compatibles con los ideales liberales y democráticos. Desde la perspectiva religiosa, si bien el catolicismo recibió el impulso del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín para trabajar al lado de los pobres (a través de un trabajo pastoral en las comunidades eclesiales de base y el discurso de la teología de la liberación), el desplome del socialismo en 1989 acalló estas corrientes al interior de la Iglesia, volcándose esta a establecer relaciones con el Estado y alejarse de las clases marginadas. En este contexto, Bastian enfatiza el crecimiento demográfico del pentecostalismo en la región. Por su parte, el viejo proyecto democrático-liberal del protestantismo se dividirá en dos facciones: el Consejo Latinoamericano de las Iglesias (CLAI), y la Confraternidad Evangélica Latinoamericana (CONELA), cada una con nuevos intentos de hacer pervivir y contextualizar el “evangelio social”. De igual manera, da cuenta de la división entre protestantismo histórico y protestantismo fundamentalista:
“En 1961, dos sucesos marcaron esta polarización: la celebración de la segunda Conferencia Evangélica Latinoamericana, por el sector liberal “ecuménico” del protestantismo, y la organización del movimiento de “evangelización a fondo”, por quienes se autodefinían, empleando un término anglosajón como Evangelicals, con lo cual daban a entender que adoptaban el fundamentalismo bíblico.” (2013: 170)
Tomando en cuentas estos factores, Bastian nos muestra cómo se viene dando un cambio en la estructura social. ¿Será entonces que los nuevos movimientos religiosos alternativos al protestantismo histórico responden a la ausencia de religión popular dejada por el catolicismo o es que estos logran concretizar una nueva reforma religiosa allí done las posibilidades del catolicismo para reinventarse eran limitadas?
Los diversos protestantismos seguirán caminos separados. El protestantismo histórico sobrevivirá con una feligresía minoritaria y su proyecto teológico, político y social pervivirá a través de organizaciones ecuménicas y de corte teológico. Fundamentalistas y pentecostales serán acogidas por las masas, pero en ocasiones establecerán alianzas con gobiernos autoritarios favorables a ellos. Tratándose del pentecostalismo, Bastian recalcará la reproducción en su seno de liderazgos autoritarios y verticales, herederos del corporativismo latinoamericano, pero resaltará también ejemplos de sincretismo religioso entre el pentecostalismo, el catolicismo rural y las religiones oriundas del continente.
Finalmente, como cierre al final de la obra, Bastian establece algunas conclusiones. La principal de ellas es la constatación de que el protestantismo latinoamericano ha sido objeto de una mutación, la cual consiste en la proliferación de nuevos protestantismos que han roto con la tradición del protestantismo histórico y liberal del pasado. En este punto, Bastian entabla un diálogo con algunos de los autores más importantes en lo que concierne al fenómeno protestante en América Latina. Así, Martin, interpreta el protestantismo como prolongación, en contextos latinoamericanos, del protestantismo inglés (metodismo) y estadounidense (pentecostalismo). Por su parte, Stoll postula la idea de que el “despertar evangélico” responde a nuevas formas populares de organización. Sin embargo, Bastian advierte que ninguno de estos autores analizó con profundidad el objeto propio de su estudio, esto es, de determinar qué es exactamente el protestantismo.
El autor, por tanto, se pregunta si los nuevos movimientos religiosos (en particular, el pentecostalismo) pueden seguir considerándose protestantes: “(…) ¿no son los pentecostalismos contemporáneos más bien fruto de la desestructuración de las sociedades latinoamericanas que expresión de continuidad de un proyecto de reforma protestante en América Latina?” (2013: 208). A su juicio, autores como Lalive d´Epinay y Willems atinaron en valorar el pentecostalismo como procesos de aculturación a las prácticas y valores de las religiones populares (2013: 209). De igual manera, señala que Stoll (1990) está en lo cierto al considerar que la expansión del nuevo protestantismo es “una forma nueva de organización y nuevas maneras de expresar la esperanza” y “proporciona nuevos dirigentes a los movimientos populares” (2013: 209). Cita a su vez la tesis de Martin (1990), para quien los protestantismos latinoamericanos constituyen una aculturación de los protestantismos anglosajones en tierras latinoamericanas.
Realizado este breve diálogo con estos autores, Bastian defenderá cuatro tesis principales. La primera de ellas es que el protestantismo responde a una renovación de la religión popular que ha llevado consigo la aculturación del protestantismo histórico a las prácticas y valores de la cultura católica popular. La segunda tesis es la idea de que los protestantismos populares y pentecostales ofrecen mejores espacios de resistencia y adaptación a la modernidad que el catolicismo popular. En tercer lugar, postula que la cultura religiosa de los pentecostalismos y nuevos protestantismos es autoritaria, en la medida que se ha adaptado al corporaritivismo latinoamericano, herencia colonial. Por último, la cuarta tesis es que el vínculo de los “protestantismos” latinoamericanos con los protestantismos norteamericanos está condicionado por intereses endógenos. En otras palabras, rompen con un protestantismo o un catolicismo tradicional que se ha visto influido por factores foráneos al propio contexto latinoamericano.