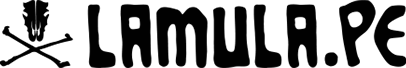Sexualidad y religión (I): respuestas inauténticas
Fui católico hasta los 18 años, edad en la que me convertí al cristianismo evangélico y en la que asumí la fe como el elemento más importante de mi identidad personal. Sin embargo, como joven creyente, ¿estaría dispuesto a aceptar la perspectiva cristiana (sea católica o protestante) sobre la sexualidad?, ¿acaso esta perspectiva no era (o sigue siendo) demasiado restrictiva?, ¿acaso San Agustín no dudo mucho tiempo en hacerse cristiano a causa de ello y muchísimas personas hoy en día rechazan la religión precisamente porque la ven como opuesta al placer y a la libertad sexual? Virginidad hasta el casamiento, matrimonio para toda la vida, la masturbación como pecado, énfasis en la pureza mental (porque uno puede pecar con el pensamiento), diferencias esenciales entre los sexos, el liderazgo del varón sobre la mujer, etc… ¿estaba dispuesto a aceptar todo eso? A la verdad, yo acepté el cristianismo por el sentido que le daba a mi existencia, porque encontré en el evangelio mi yo más auténtico, pero la lectura cristiana oficial sobre la sexualidad fue algo en lo que caí en cuenta después, y ya no como mera información -desde chico conocía de esas posturas por mi formación religiosa-, sino como propuesta para una regla de vida práctica. ¿Estaría dispuesto a aceptarla?
Lo que deseo transmitir en estas líneas es el proceso que me llevó a responder esta pregunta de una manera que juzgo personalmente satisfactoria. Mi pretensión no es normativa: solo se me ocurre que reflexionar sobre el tema podría ser útil para aquellos creyentes que no encuentran un equilibro satisfactorio entre lo que creen (o supuestamente “deben” creer) y la sexualidad que practican. Al mismo tiempo, porque conviene alentar la discusión sobre la manera en que las iglesias, sobre todo las evangélicas, vienen abordando el tema de la sexualidad en aras de una reforma que, a mi modo de ver, se hace cada vez más necesaria; reflexión pertinente, en un contexto en el que, a ojos de muchos, y no sin razón, la religión solo es un medio de control y no de liberación.
He hablado de una respuesta “satisfactoria”, así como de una manera de ser creyente y vivir una sexualidad “satisfactoria”. “Satisfactorio”, aquí, tiene un doble sentido. Por un lado, un sentido “afirmativo”, por cuanto mi manera personal de compatibilizar la fe cristiana con la práctica de mi sexualidad ha sido vivida coherente, auténtica y libremente (por supuesto, no sin dificultades, dolores y equivocaciones). Por otro lado, lo satisfactorio tiene una dimensión “negativa”, en el sentido de evitar respuestas que considero inadecuadas por considerarlas inauténticas. Estas respuestas son la espiritualización, el dogmatismo, la incoherencia y el rechazo, opciones que siempre me tentaron (si es que no caminé en alguna de ellas por algún tiempo). Por ahora, considero conveniente limitarme a hablar de este tipo de “pseudo-salidas” a la posibilidad de una vivencia cristiana de la sexualidad.
La “espiritualización” es una actitud muy popular entre los creyentes, sobre todo entre los líderes religiosos. Esta afirma que cuando uno se hace cristiano se le hace sencillo aceptar la ética sexual cristiana oficial y, si uno no lo hace, es porque en realidad no se es auténticamente cristiano (y, por tanto, no es lo suficientemente “espiritual” o no cultiva su espiritualidad de manera adecuada). El problema con esta postura es que evade la cuestión: se niega a reconocer que puede haber creyentes que se esfuerzan seria y responsablemente por cultivar una espiritualidad cristiana y que, sin embargo, albergan dentro de sí sentimientos de represión, culpa y ansiedad en la práctica de su sexualidad. En lugar de preguntarse por el origen de estos sentimientos negativos, la espiritualización solo atina a decir que estas personas “no son espirituales”. Pero esto es reprochable, sobre todo desde un punto de vista pastoral, ya que quienes tengan más dificultades en conformar su vida a la doctrina oficial sobre la sexualidad serán siempre “gente carnal” o “pecadora”. Así, la espiritualización se niega a tener una mirada realista sobre las tensiones que las y los creyentes experimentan en la práctica y reduce el problema al individuo, sin asumir el desafío de preguntarse si existen otros factores estructurales que generen las tensiones interiores de los creyentes como el tipo de doctrina que la iglesia enseña sobre la sexualidad o las prácticas institucionales.
El dogmatismo tiene un énfasis similar, pero colocado en el dogma o, como se suele decir en el mundo evangélico, en la “sana doctrina”. La actitud dogmática insiste en señalar que la enseñanza oficial de las iglesias sobre la sexualidad se sustenta en las Escrituras (o en una tradición milenaria, en el caso del catolicismo) y, por lo tanto, es verdadera. Siendo así, cuando los creyentes no pueden o quieren conformar su vida a esa enseñanza oficial es porque en el fondo no quieren hacer la voluntad de Dios, sino seguir sus propios deseos. Nuevamente, se traslada el problema hacia aquellos individuos que “tienen comezón de oír” o tienen una actitud “rebelde”. Pero el razonamiento dogmático es errado porque el cuestionamiento del dogma no necesariamente es un acto caprichoso ni proviene únicamente de los individuos. No es caprichoso, porque, como ya se dijo, este puede provenir de personas que, con actitud sincera y con buenos argumentos en la Escritura y en la tradición, tienen poderosos fundamentos para cuestionar el dogma oficial. Y su cuestionamiento, como ya dijimos, no solo atañe a sus argumentos, sino a una experiencia insatisfactoria de vida que las iglesias deben considerar sin tener “comezón de oír”, ello, por supuesto, si se precian de ser las comunidades de amor que se dicen ser. Cabe añadir que el cuestionamiento individual del dogma supone un profundo conocimiento de las Escrituras. Así, por ejemplo, las Escrituras no dicen que la masturbación sea un pecado (de hecho, la alusión más cercana a la masturbación en las Escrituras solo se asocia a preceptos sobre pureza del cuerpo, estando asociada análogamente a la menstruación de las mujeres). Tampoco dicen que uno deba ser virgen hasta el matrimonio (si bien la Biblia prohíbe la “fornicación”, este concepto, en los originales griego y hebreo, nunca hace alusión a un período de tiempo limitado a la soltería, y no es claro que los usos de este término en sus contextos culturales de origen hayan sido así). Esto no significa que esas enseñanzas deban ser descartadas, pero sí nos permite advertir que mucho de lo enseñan las iglesias como “la voluntad divina” o como “la verdad de la Escritura sobre la sexualidad” no es necesariamente así. Por supuesto, lo que sí hay es una teología sobre la sexualidad, una que interpreta las Escrituras, pero equiparar la teología a la Biblia o a la voluntad divina no es preciso ni honesto.
El cuestionamiento al dogma tampoco proviene exclusivamente de los individuos, sino que tiene fuentes estructurales. Identifico al menos tres: la historia de la teología, las distintas interpretaciones de las iglesias y los valores seculares. Para ver cómo opera cada uno, quizá valga la pena colocar un ejemplo que atañe a la sexualidad, como es el caso de las relaciones entre hombres y mujeres dentro del matrimonio. Así, en la historia de la teología, es posible notar que la enseñanza de las iglesias ha variado: antes el sexo era solo para la reproducción, ahora ya no. Antes, las mujeres debían obedecer al varón en todo, ahora ya no. Si se toman en cuentas las diversas posturas de las iglesias hoy en día, en el mundo evangélico es posible notar dos posturas eclesiales distintas: la de los igualitaristas (que creen que en el estatus y los roles igualitario de la mujer con el hombre) y la de los complementaristas (que abogan por la subordinación de la mujer al hombre en el liderazgo del hogar y que asumen la existencia de diferencias esenciales entre los géneros que siempre deben ser respetadas para que no haya caos o confusión). Además, si se apela a los valores seculares, especialmente los que atañen al feminismo, la academia y los derechos humanos, claramente hay un serio cuestionamiento a cualquier postura religiosa que abogue por la subordinación de la mujer. Entonces, si las posturas de las iglesias cristianas con relación a la sexualidad han variado a lo largo de la historia, si muchas iglesias no se ponen de acuerdo en cuanto a ellas y si estas entran en tensión con los valores seculares, entonces existen poderosas razones para pensar en la posibilidad de que los dogmas o doctrinas actuales sobre la sexualidad cristiana puedan estar equivocados. De ahí que resulte injusto decir que su cuestionamiento solo atañe a “herejes” y “rebeldes”. Antes bien, las iglesias, así como los creyentes, deberíamos empezar a asumir que en el carácter falible de esos dogmas y que su cuestionamiento es parte del camino para llegar a la verdad o aproximarnos cada vez más a la voluntad divina.
Un apunte más con relación al dogmatismo: cuestionar los dogmas acarrea ciertos desafíos que hay que considerar. Mientras que para muchos creyentes -por lo general de tendencia conservadora- el desafío se plantea como la posibilidad de cuestionar los dogmas que incluso se muestran poco eficaces en el fomento de sexualidades satisfactorias, para otros creyentes dispuestos a hacerlo -por lo general de tendencia progresista- el desafío se plantea respecto de las creencias que han de adoptar luego de haberse liberado del dogma. El desafío en este caso puede ser doble: por un lado, la liberación del dogma puede ser una excusa para justificar la satisfacción de cualquier tipo de vivencia de la sexualidad, incluso la que hace daño al prójimo; por otro lado, el dejar un sistema de dogmas no significa que no se vayan a abrazar otros que tienen igual o peor efecto. Hay que recordar que los dogmas sobre la sexualidad no solo son de orden religioso, sino seculares. Tal es el caso de la sexualidad promovida por aquel capitalismo que moldea la sexualidad a través de la exacerbación del deseo, la superioridad estética de ciertos fenotipos y los mitos del amor romántico.
Una tercera actitud, la más popular, puede adoptarse a fin de “solucionar” la tensión entre identidad cristiana y la búsqueda de una sexualidad satisfactoria: la incoherencia. Frente a la imposibilidad de cumplir con las exigencias de la ética sexual cristiana, frente a la presión de no vivir la sexualidad como “todo el mundo la vive” o simplemente porque se es infeliz bajo ese esquema (puede haber múltiples motivaciones), se opta por dejar este particular punto de la moral cristiana en el ámbito práctico sin dejar de identificarse con la enseñanza oficial. Por supuesto, la incoherencia puede ser de distintos tipos. Uno de ellos es la hipocresía (se asevera creer en algo que simplemente no se practica). Otro es la culpabilidad, que ocurre con quienes pretender vivir con el ideal de una sexualidad que no pueden cumplir y se apesadumbran por ello. Otro es la resignación, esto es, asumir con honestidad que no se puede cumplir con el ideal religioso sin que eso importe demasiado (en el ámbito católico, implica confesarse como “no practicante” y en el evangélico como estar “alejado”). Pero todos los tipos de incoherencia tienen un elemento común que hace que haya rechazado este tipo de actitud en mi vida personal: tanto en la hipocresía, como en la culpabilidad y la resignación la religión aparece como una gran “a pesar de”, como un lastre que hay que llevar y no parece tener ningún valor para una sexualidad satisfactoria. Más aún, cuando yo mismo he adoptado algún tipo de incoherencia, he notado sentir una notable vergüenza en expresar lo que soy y lo que practico, sobre todo en el ámbito religioso. Pero el sentimiento de vergüenza no puede llevar a nada bueno, es totalmente contrario al evangelio.
Por último, la cuarta actitud es la del rechazo, propia de las subjetividades no religiosas. Si se asume que el cristianismo no tiene nada que aportar a una sexualidad plena, sino que, por el contrario, tiende a empobrecerla, entonces no vale la pena tener una fe o una religión de ese tipo. Por supuesto, la tesis del rechazo niega cualquier aporte de la perspectiva de la fe a la sexualidad, pero difícilmente podrá ser aceptada por las personas que han hecho de la fe cristiana el centro de sus vidas. Además de ello, el rechazo, a mi parecer, descarta con demasiada prontitud el aporte que la espiritualidad cristiana puede tener a la vivencia de la sexualidad. Descubrir cuál es ese aporte -y creo con firmeza que existe- es la cuestión que me interesa dilucidar…